Las características geográficas del territorio son complicadas, por la existencia de torrentes, lagos, ríos y zonas de hielo. Tenemos que pensar que gran parte de la Patagonia chilena ha estado durante mucho tiempo aislada del resto del país, incluso ahora muchas zonas sólo se puede llegar en barco o en los aeropuertos que existen en el sur. También existe la opción de adentrarse por el este hacia Argentina y luego volver a entrar en Chile. Hasta 1976 no se comenzó el proyecto de carretera austral. En mi caso sólo quería probar un poco la experiencia de la conducción por la Carretera Austral y así me conformé con ir de Puerto Montt hasta Hornopirén por la costanera y desde ahí un poco más al sur. Luego volví hacia la zona de los volcanes (Ensenada y Puerto Varas) a través de Cochamó, otra carretera de ripio que es bastante complicada en cuanto al firme de piedra. Si quieres ir más para abajo puedes coger en Hornopirén un transbordador a Caleta Gonzalo.
La construcción de la Carretera Austral supuso para el país un gran esfuerzo económico, donde participaron instituciones civiles y militares. Más de diez mil miembros del Cuerpo Militar del Trabajo trabajaron en las obras que fueron muy complicadas por la existencia de los glaciares, la cordillera de los Andes o los fiordos. También se llevó parte del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección de Vialidad, una serie de empresas contratistas. Se manejan cifras cercana a los trescientos millones de dólares, una cantidad considerable para un país como Chile.
Puestos a contar nuestro periplo, partimos de Puerto Montt hacia Hornopirén, para ellos fuimos hasta la rampa Caleta La Arena (pasando por Chamiza, Quillaipe, y Lenca), desde la cual esperamos unos minutos hasta que llegó el transbordador.
 |
| Transbordador que hace la ruta desde Caleta La Arena a Caleta Puelche |
 |
| Puedes quedarte en el coche o subir arriba donde hay sillones |
 |
| Una vista al otro lado de la ruta desde el transbordador |
La travesía es de pocos minutos, no tienes que ir a pagar el ticket, pasan por el coche y lo pagas en metálico o bien con la tarjeta de crédito (o el móvil). Una vez que pasas «al otro lado», tienes dos opciones, la más rápida y la más cómoda (porque es una parte asfaltada de la Ruta 7, la Austral), es por el interior, pero la más bonita por las vistas es la ruta de «la costanera», ¡preciosa! Por eso me desvío en Contao (una población de seiscientos habitantes y que cuenta con un aerodromo), a la carretera V-875. Nos encontramos entonces con las caletas de pescadores y localidades como La Poza, Quildaco Bajo, Caleta Aulen, Tentelhue, lugar donde termina el seno de Reloncaví y comienza el golfo de Ancud, para continuar por Chauchil y Lleguimán. Después sigue el cerro La Silla; existe un desvío en el camino que lleva hasta Hualaihué Puerto y tres kilómetros más adelante, en el sector de El Varal, el camino se une nuevamente con la Carretera Austral. Las playas de piedra, los humedales, las iglesias y los pueblitos son preciosos. Puedes ver arriba en el mapa la situación. Abajo algunas fotografías de esa ruta de «la costanera».
 |
| Al igual que en el archipiélago de Chiloé, en la comuna de Hualaihué hay zonas protegidas de humedales, por su rico ecosistema y la biodiversidad de fauna y flora del estuario |
 |
| Contao es una palabra mapuche «junta de aguas»: «co»=agua y «thaun»=junta |
 |
| Capilla y colorido cementerio de Quildaco, entre La Poza y Caleta Aulen |
 |
| Caleta Aulen |
 |
| Por el camino de «la costanera» aparece el rebaño de la zona |
 |
| Avanzamos en dirección a Chauchil |
 |
| Capilla de Queten |
Las iglesias siguen el patrón de la vecina Chiloé.
No hay muchos restaurantes por el camino y el que buscábamos,
Fogón Costero, estaba cerrado, pero un poco más adelante nos topamos en mitad de la nada, con un food truck, camuflado a modo de una especie de chiringuito de playa, con unas magníficas vistas y unas salchipapas que nos salvaron el momento y a un precio súper económico.
 |
| Nuestro chiringuito salvador «Mirador Azul» |
Hornopirén
 |
| En el idioma mapudungun pirén significa nieve, de ahí este «Horno de nieve», también fue llamado Quechucaví que significa cinco juntas o distritos que lo conformaban |
 |
| Hornopirén (anteriormente llamado Río Negro-Hornopirén) es la capital de la comuna de Hualaihué |
Después de pasar el río Cisne, vuelvo a tomar la Ruta 7, Carretera Austral, vuelvo al asfalto. Y así llego a Hornopirén, es una ciudad muy pequeña, de algo más de tres mil quinientos habitantes. En la Hospedería Catalina, donde Juan nos recibe con suma amabilidad, vamos a pasar unos días y ahora toca programar los días aquí. Hualaihué es una comuna de la Región de los Lagos, ubicada en la Provincia de Palena. La comuna de Hualaihué fue fundada el 21 de septiembre de 1979, designándose como capital comunal a Hornopirén, que es considerada «la puerta norte de la Carretera Austral».
 |
| Carretera Austral a la llegada a Hornopirén |
El primer día, una excursión en barco. Lo habíamos reservado con Alexandra, de Rutas Patagónicas, antes de venir, pero estábamos pendiente de que llegáramos al mínimo, cinco, para completar el viaje. Al final fuimos seis pasajeros, una pareja de chilenos, dos suizas y nosotros, además de Cristobal, el patrón, y Papi, su padre que ayudaba en los atraques. Comenzamos a 10.30h en la rampa de Hornopirén, a unos diez minutos andando de las cabañas Catalina. Vamos hacia los fiordos del Golfo de Ancud. Primero nos aparece, espectacular, un islote lleno de una colonia de lobos marinos, el patrón del barco se acerca para que hagamos mejores fotos y escuchamos los alaridos del macho con su harén de casi veinte hembras a su alrededor… ¡impresionante! Luego seguimos hasta dar la vuelta a la isla Ciervo, regresando por el fiordo Cumao, pasando por la desembocadura de los ríos Mariquita, Cholgo y Blanco.
El lobo marino puede bucear hasta 300 metros, incluso durante un cuarto de hora. En tierra no es tan hábil, aunque camina con soltura incluso se le ve haciendo carreras entre las piedras. El macho puede llegar a casi los tres metros de largo y unos trescientos kilos, mientras que la hembra es más pequeña y mide dos metros y unos ciento cincuenta kilos. Fueron alimento de los indígenas de Tierra del Fuego y luego explotada por los españoles por su piel y la grasa. Ahora es una especie protegida. A final de año se produce la competición de los machos para hacerse con los territorios y formar sus harenes que pueden ser de hasta veinte hembras. Así compiten agresivamente entre sí y con suma violencia, «posturitas» y rugidos.
 |
| Las loberas |
 |
| Un momento que impresiona es cuando escuchas, en el silencio, el rugido del macho |
Luego vamos navegando a una pingüinera y poco a poco van apareciendo algunos, no muchos, pingüinos pequeñitos pero que no se muestran tanto como los anteriores lobos.
La foto de los pingüinos no son buenas, debido a que estaban muy lejos del barquito.
 |
| ... y en el fiordo Quintupeu aparecen cinco hermosas cascadas |
 |
| Salmoneras de explotación en los fiordos chilenos |
 |
| Llegamos al Parque nacional Pumalín |
Y seguimos hacia el sur, parándonos en algunas de las cascadas más espectaculares, finalmente nos acercamos a Cahuelmó, un fiordo de seis kilómetros; al final se encuentran unas termas de agua caliente, dentro de lo que empieza a ser el Parque nacional Pumalín - Douglas Tompkins, se llama así en honor del empresario y ecologista norteamericano, propietario de gran parte de los terrenos, y que posteriormente, la «Fundación Pumalín», donó al Estado de Chile en 2017.
 |
| Llegada al parque: para acceder a las termas hay que tener en cuenta las mareas |
 |
| Vamos luego caminando desde donde nos deja el bote hasta las termas a través del borde del fiordo |
 |
| Las tierras de esta región se encuentran rodeadas de volcanes que dan origen a manantiales de aguas termales, especialmente en los fiordos de Comau, Quintupeu y Cahuelmó |
Las aguas termales contienen muchos minerales que en algunos casos son saludables para determinadas enfermedades. Con la ayuda humana se han establecido como piscinas, algunas techadas y otras en abierto, como la de la fotografía de abajo. Mediante canales en la roca llega el agua a estos baños termales, en total se pueden visitar seis termas:
- Llancahué
- Porcelana chica
- Porcelana grande
- Cahuelmó
- Pichicolo
- Lago Cabrera
 |
| Termas |
A la vuelta, un viento fuerte y racheado empieza a levantar borreguilos en la mar e incomodar la travesía con los pantocazos, pero nada especial, más allá de algún golpetazo del casco con las olas; en una hora y algo más, hemos vuelto a la rampa de salida. Después de descansar nos volvemos al centro del pueblo para cenar en nuestro habitual Piedra Lobo, donde ya estuvimos la noche anterior, comida del lugar y ambiente familiar.


El Parque Nacional Hornopirén es un área natural protegida de casi cincuenta mil hectáreas y forma parte de la Reserva de la Biósfera en el conjunto «Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes»; se encuentra en la cordillera de los Andes, con montañas y valles formados tanto por la actividad volcánica como por la acción de los glaciares. Tiene distintos miradores para observar el paisaje de montañas y lagos. Dentro del parque se encuentran el volcán Yates (2187 metros) y el Hornopirén (1572 metros). En el parque se ubican tres grandes lagos: El Cabro, Inexplorado y Pinto Concha. La oficina del parque está en Hornopirén, y el acceso es por Chaqueihua Alto, a 10 km al noreste del pueblo.
 |
| La vegetación característica la constituyen los alerces, las lengas, coigües de Magallanes y las luma |
Para visitar el parque, al día siguiente queremos dedicar el día al entorno de Hornopirén, pero algo más descansado que el día anterior, que fue un poco agotador con los traqueteos del barco. Así, después de desayunar y charlar con Juan, nuestro anfitrión en las cabañas, cogemos el coche con intención de ver algunos saltos de los ríos cercanos: el río Negro y río Blanco. Hay otro, que atraviesa el pueblo y lo divide en dos, que es el Cuchildeo. Para ver algunas de las cascadas del río Negro voy camino del Parque Nacional, un camino de piedra en no muy buenas condiciones, hasta coger el desvío a las cataratas “doña Tato”. Paro cerca de un restaurante y sale una señora que, después de cobrar (2€ aprox.), nos abre una verja y nos indica dos caminos por el bosque para llegar a unos saltos de agua preciosos, muy bellos, de postal. Abajo unas fotografías de esta zona de cataratas.
 |
| Cataratas “doña Tato” |
 |
| Río Blanco |
El río es un curso natural de agua que nace en las laderas del volcán Hornopirén y desemboca en el canal del mismo nombre. El puente del río Blanco esta ubicado a tan solo 10 kilómetros de Hornopirén, desde ahí puedes, si quieres, andar unos seis kilómetros hasta un grupo de cascadas.
 |
| Su color lechoso es el que le da su nombre: Río Blanco |
 |
| Como veis en las fotos el color de sus aguas y su fuerza hacen del paisaje una maravilla |
 |
| El puente de Río Blanco no es de madera, esta parte de la Carretera Austral está asfaltada |
Como hay mucho día por delante nos aventuramos a seguir la carretera austral, la Ruta 7, pero ya no es la mismo... La sorpresa (aunque conocida) es que después del puente del río Blanco, se acaba el asfalto.
 |
| Aquí se puede apreciar el tramo de carretera austral que se convierte en camino de ripio |
 |
| Así son los puentes (de madera) de algunos de los tramos de la Carretera Austral, al principio te da miedo de que se vaya a caer con el peso del coche, pero no, incluso pasan camiones |
 |
| No avanzamos más allá de quince kilómetros, hasta una capilla |
 |
| La velocidad por esta carretera es como mucho de entre 30 y 40 km/h |
Y así nos volvemos al pueblo de Hornopirén para dar un largo paseo por la costanera y disfrutar de los humedales y sus aves. Y de la buena cerveza del Rincón Piedra Lobo.
 |
| Estuario de Rio Negro |
En Hornopirén hay poco que ver más allá de algunas esculturas en el parque. La oferta de restaurantes no es muy grandes, también es verdad que estuvimos en una fecha que todavía no era temporada alta.
Cochamó: hacia el estuario de Reloncaví
El estuario, estero, seno o fiordo de Reloncaví se encuentra en las comunas de Puerto Varas y Cochamó y en sus aguas desembocan los ríos Petrohué, Cochamó, Blanco, Puelo y las aguas de la central hidroeléctrica Canutillar. El brazo de mar sirve para la navegación comercial pero también como destino turístico y hacer deportes acuáticos. En su seno se han establecido numerosas plantas de acuicultura, destancando las del cultivo de salmones (Chile es con Noruega los principales productores de salmón del mundo). Además también a una población de peces autóctonos como los puyes, róbalos y las merluzas de cola.
Pero nuestro siguiente paso era visitar la comuna de Cochamó (en dirección a Ensenada, Puerto Varas). Hasta la rampa Puelche vamos por la Ruta 7 sin problemas, pero al girar a la derecha por la V-69, todo es un tormento, horrible la carretera, en verdad es un carril de piedras por el que vas pegando botes. Afortunadamente algunos trozos, pocos, están asfaltados. Vamos paralelos al estuario Reloncavi, cruzamos el río Blanco (otro río Blanco) y pasamos por el primer asentamiento urbano que es Puelo, próximo a la confluencia del río del mismo nombre; allí echamos gasolina y disfrutamos de unos kilómetros de asfalto.
 |
| El «otro» Río Blanco |
Los sectores de El Bosque, La Lobada, Pucheguín y Cascajal ofrecen algunas de las mejores vistas del estuario. Tres horas después de la salida llegamos a Cochamó, un destino para la práctica de deportes náuticos y de montaña, es la población más grande de la costera. Al interior del valle se levantan grandes paredes de granito. Es precioso ver algunos de los lagos: el Azul, el Vidal Gormaz o el Tagua-Tagua. Cochamó viene del mapundungún Kocha-mo, significa lugar donde se unen las aguas. Aquí hay también varios glaciares: La Paloma, El Escondido, El Toro o El Logrado.
 |
| Vista del estuario |
Tiene una iglesia de arquitectura típica de finales del XIX que domina el perfil de la ciudad. La iglesia de Cochamó fue inaugurada finalmente en el año 1917 y se conserva en muy buen estado.
Aquí hemos comido junto al faro y con vistas al Volcán Yates. Cochamó tiene cuatro mil habitantes. Aunque ha sido siempre un poblado de paso para los escaladores que se dirigían hacia La Junta, (el Cerro Trinidad y la pared Arco iris, «el Yosemite de Chile»), hoy día ha aumentado su actividad económica relacionada con la hostelería. En la costanera Arturo Prat se puede ver el estuario, y se instalan distintos puestos de los que se puede adquirir distintas artesanías de la zona.
 |
| Por algo los mapuches decía kocha-mo, es decir, donde se unen las aguas |
 |
| Finalizo el reportaje fotográfico con esta vista maravillosa del volcán Yates y el faro de Cochamó |









































































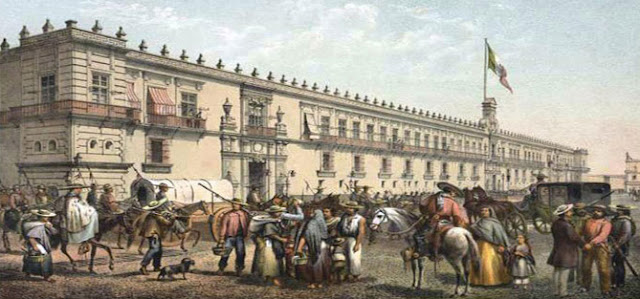


















Comentarios